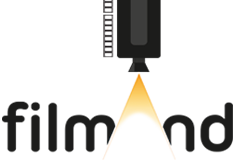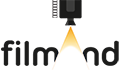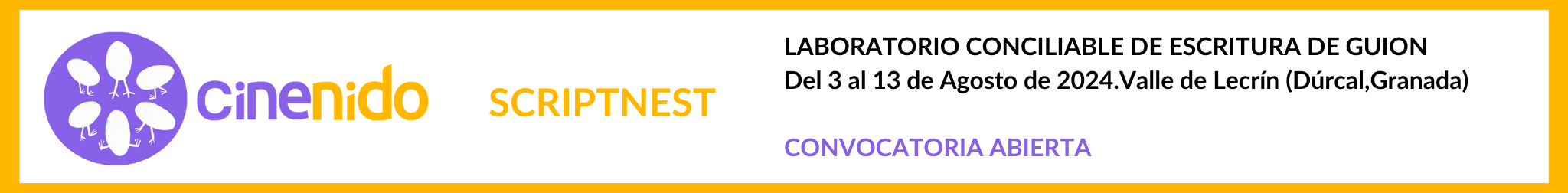Y con esta irán 10. Un número tan redondo como una de las filmografías más perfectas que nos haya dado el cine en las últimas décadas. En la 74ª edición del Festival de Cine de Cannes, Wes Anderson presentó La crónica francesa, y después de esto (o sea, cuando haya estrenado la película que ahora mismo está rodando en España), ya nos faltarán dedos en las manos para contar las veces que este director nos habrá congregado en una sala de cine.
Por cierto, el título completo de esta su nueva aventura es el rimbombante La crónica francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun); del mismo modo, el nombre verdadero de este cineasta es Wesley Wales Anderson.

Bottle Rocket
Como si en realidad estuviéramos hablando de un aristócrata del Viejo Continente (y no de Houston, Texas, auténtico lugar de nacimiento del genio en cuestión), cuyo árbol genealógico se ha regado, durante siglos, a base de títulos nobiliarios de, por ejemplo, Prusia, del Imperio Británico o del Austrohúngaro.
Mejor pensado, este nombre parece salido de una película del propio Wes Anderson. El arte como resultado lógico del artista (elemental), pero también al revés. Ahí, en esta inversión aparentemente imposible, radica buena pare de la magia de un corpus fílmico que solo podía habernos entregado uno de estos pocos (poquísimos) elegidos.
Y es que hará por lo menos veinte años que cada vez que el destino nos regala una nueva ocasión para descubrir otra película de Wes Anderson, la podemos afrontar con la seguridad reconfortante de tener una imagen muy nítida de aquello que vamos a encontrarnos.
El maestro sigue sorprendiendo
Y sí, efectivamente, una vez se apagan las luces de la sala y se enciende el proyector, el espectáculo se parece mucho al que nos habíamos imaginado con anterioridad. Y aun así, el maestro sigue sorprendiendo. Con una frase, con el gesto de un actor, con un movimiento de cámara, con la disposición de los elementos en el escenario… o directamente con la repentina transformación de este mismo escenario: una casa, un submarino y un hotel comparten, de repente, la condición de casa de muñecas. Un clásico.

Academia Rushmore
El mito del maestro de las mil y una simetrías empieza, como muchos otros, con un cortometraje presentado en el Festival de Sundance. Con una pieza de apenas trece minutos de duración. Es 1993, y la criatura apenas tiene 24 años de edad. Bottle Rocket, así se titula su carta de presentación, puede verse ahora, con un poco de perspectiva, como el primer paso en la formación de la gran familia wesandersoniana. Ahí se sella una de las sociedades más fructíferas en la construcción de tan fantástico universo.
Así descubrimos el carisma de Owen Wilson delante de la cámara, y también detrás de ella. Pues el guion de Bottle Rocket (Ladrón que roba a ladrón), el largometraje resultante de aquel corto, está firmado a cuatro manos por él mismo y, por supuesto, el propio Wes Anderson.
Ahí también se deja ver otro miembro de la familia, Luke Wilson, quien junto a su hermano dan vida a una “extraña pareja” de figuras clave en la comedia americana: la de los niños en cuerpo de adultos. Ese pretexto que nunca envejece.

Los Tenenbaums
Dos ex residentes de un manicomio salen de ahí (después de un ingreso voluntario) para dar un gran golpe, pero antes necesitan encontrar a alguien pueda conducir, pues ni el uno ni el otro sabe. Como les pasa a los críos, vaya. El caso es que el principal objetivo consiste en captar la atención de un jefe mafioso (ni más ni menos que James Caan… casi como con Tarantino, esto es una ópera prima y el reparto de actores ya es espectacular, una auténtica constante en el cine de Wes Anderson), que este sí, les permitirá ganar una importante suma de dinero.
La disfuncionalidad
Y se activa aquí, como cabía esperar, un intrincado mecanismo de engaños y dobles (o triples) intenciones. Como casi siempre en las heist movies, solo que con el añadido de la disfuncionalidad; del toque marciano en unos protagonistas que irremediablemente no acaban de saber cómo encajar en el mundo que les ha tocado vivir.
Ahí está otra máxima en la filmografía de Wes Anderon: la de estas presencias condenadas a entenderse con un entorno que en principio rema en contra de sus aptitudes y sensibilidades.

Fantastic Mr. Fox
Academia Rushmore es exactamente esto. Estamos en la 2 de 10; ahora es 1998. Solo han tenido que pasar dos años desde el debut para que podamos hablar de la primera experiencia puramente wesandersoniana; una que, además, resulta ser una de las mejores en su historial.
Ahora seguimos a Jason Schwartzman (un sospechoso habitual en la filmografía de Wes Anderson), un hiperactivo joven que paga el estar enfrascado en incontables actividades… con unas notas pésimas. Tan repelente, tan brillante, tan incomprendido. De nuevo, se puede confundir al autor con la obra, y de nuevo, ahí está buena parte de la gracia.
Academia Rushmore: la fórmula del éxito
A estas tempranas alturas, ya se puede decir que Anderson ha dado con la fórmula del éxito. Con una combinación de elementos y con una manera de cocinarlos que evidentemente irá refinándose con el paso del tiempo, pero que ya marca el camino a seguir.
Es importante tener esto en cuenta: con Academia Rushmore, “nace verdaderamente” el cineasta del que tantos nos hemos quedado prendados. A partir de este punto, Kogonada, en uno de sus más célebres vídeo-ensayos, ya puede dedicarse a trazar líneas rectas verticales en la mitad exacta de cada fotograma, solo por el placer de comprobar el perfectísimo equilibrio mantenido por la disposición escenográfica entre ambos hemisferios.

Life Aquatic
Una mirada de líneas perfectas
Por ejemplo, en Moonrise Kingdom tenemos un plano general que nos presenta a dos niños en un campo de trigo. Una está enfrente del otro; entre ambos hay un molino de viento que marca esta frontera que les deja en posiciones equidistantes respecto a esta. Pero hay más. Mucho más.
La búsqueda del más difícil todavía puede encontrarse en cualquiera de los otros títulos de tan exquisita filmografía. Un movimiento de cámara se atreve a perturbar una simetría perfecta… hasta que cuando el teleobjetivo se queda quieto, descubrimos que ha encontrado otro plano en el que todo, absolutamente todo lo que se ve en él se ha colocado para que el lado izquierdo y el derecho estén en perfecta armonía.
No importa si es en imagen animada (como en las animalistas Fantástico Sr. Fox e Isla de perros) o si es en imagen real, el despliegue visual está garantizado. Hasta el punto en que no hace falta ver una secuencia; con echar un vistazo a un fotograma (el que sea), ya se puede identificar inmediatamente la mano de Wes Anderson.
El cine de autor, en parte, es esto: obras que llevan la firma en cada rincón, en cada gesto, en absolutamente cada decisión perceptible a los sentidos; incluso al intangible de la sensibilidad.

Viaje a Darjeeling
Un texto a la altura de los fuegos artificiales
Porque ahí está el único peligro con el responsable de Viaje a Darjeeling, Los Tenembaums. Una familia de genios o El Gran Hotel Budapest. Que los fuegos artificiales en la escenografía y puesta en escena acaben devorando un texto que, aunque a primera vista no lo parezca, está a la altura de todo lo que le rodea.
Pero claro, ¿cómo prestar total atención a lo que se nos está diciendo cuando imágenes imposibles y preciosas no paran de desfilar ante nuestros ojo? ¿Cómo atender estando en compañía de elencos tan impresionantes?
El grupo de intérpretes que acompañan a Wes Anderson en sus sucesivas aventuras es más bien una compañía de teatro: una comunión de talento y glamour en la que brilla la presencia de unos “sospechosos habituales” que darían sentido a cualquier otro film: Bill Murray, Anjelica Houston, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Gene Hackman, Ben Stiller, Danny Glover, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Edward Norton, Jude Law, Adrien Brody, Harvey Keitel, Benicio del Toro, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Mathieu Amalric…

Gran Hotel Budapest
Lo genial… y lo magistral
Esas estrellas capaces de justificar, por sí solas, el precio de una entrada de cine. Y además, ahí están las partituras de Alexandre Desplat, y la dirección fotográfica Robert D. Yeoman, docta en el milagro de juntar el primer y el segundo plano en la misma nitidez.
Pero de nuevo, un envoltorio que amenaza con devorar el contenido; aquello que acaba distinguiendo lo genial de lo magistral. ¿O acaso no es Life Aquatic una profunda reflexión sobre la credulidad (a partir de lo increíble) en la construcción de esos relatos que pueden marcarnos la vida?
¿Acaso El Gran Hotel Budapest (mi favorita de Wes Anderson, por cierto) no es un apabullante estudio sobre el peso autoral que tiene el narrador sobre la historia que está contando? ¿Acaso todo el cine de Wes Anderson no es una carta de amor a la excelencia, entendida esta no como un gesto elitista (y por lo tanto, separador), sino como la herramienta hermanadora para todos los pueblos y condiciones de la humanidad? De esto nos habla, al fin y al cabo, un corpus fílmico que es más bien patrimonio; un menú degustación de manjares interminable, cuyo último plato ya está a punto para ser servido. Bon appétit.