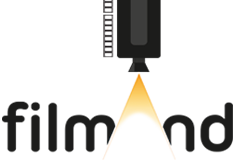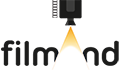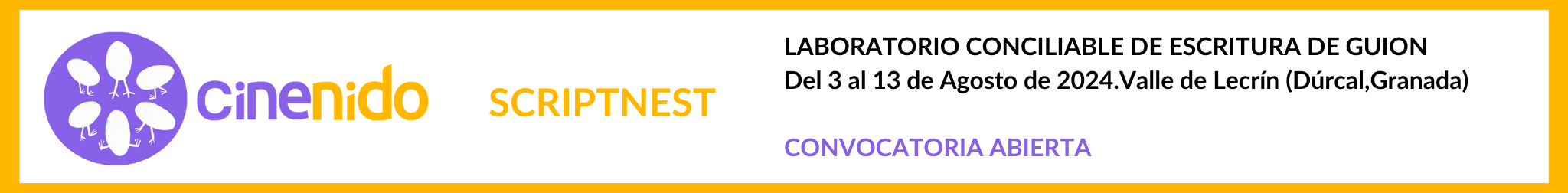Después de una impactante primera toma de contacto con la 46ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, seguimos ahondando en una Sección Oficial que viene a confirmar la mejor sensación: la de los deberes hechos (y saldados con nota alta), con el plus añadido de haberse sobrepuesto al reto a priori inasumible de 2020.
Pues no, en el momento más oscuro, el certamen onubense ha tenido a bien erigirse como el refugio cinéfilo ideal a partir de una selección de películas en conjunta celebración de un cine que ciertamente importa (y cuya programación está disponible estos días en Filmin).
Porque importantes son los temas que trata, y contundentes son las formas en las que se apoya. Una suma de factores perfecta para someter a los residentes festivaleros en recipientes (a punto de desbordar) de reflexiones y emociones concebidas para permanecer. O mejor dicho, para calar.
Corral. Mentiras para domesticar al pueblo

Por ejemplo, pongamos que un enorme tanque metálico se está llenando de agua, y que la cámara está ahí dentro… como si pretendiera invocar en el espectador el agobio de la asfixia. Y en efecto, así nos sentimos, pero no solo en el prólogo, sino durante toda la narración. Así se comporta la brasileña Corral, de Marcelo Brennand.
El escenario donde transcurre buena parte de su acción nos remite a la ruralidad mágica del Bacurau de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, pero en realidad aquí todo se resuelve en la ciudad, o sea, en el nido de víboras donde se perfila un retorcido juego de intrigas políticas.
El director y co-guionista nos ofrece una visión híper-pesimista de la gestión de la cosa pública (en este caso, marcada por la escasez del líquido elemento en un contexto de severa sequía) al seguir de cerca los tejemanejes electorales de unos -supuestos- líderes (en realidad caciques de tres al cuarto) entregados a una escalofriante carrera para ver quién logra satisfacer de forma más grosera sus más anti-solidarios deseos.
Los argumentos dialécticos son en realidad poco más que sucios sobornos, y la teórica fiesta de la democracia se convierte así en el frívolo partido de fútbol de toda la vida: “el Clásico”, el que se resuelve entre los dos mismos monstruos de siempre.
La promesa de las urnas como mentira concebida para domesticar a un pueblo que, al final de este cuento, parece seguir condenado a morir de sed. Mientras, en Perú se reproducen los mismos mecanismos, solo que a un nivel mucho más desquiciado.
Contactado. Una mezcla volcánica

En Contactado, de Marité Ugás, encontramos el prestigioso nombre de Mariana Rondón (autora de la venezolana Pelo malo, vencedora de la Concha de Oro de Zinemaldia en 2013) en las labores de guionista, y esto, como cabía esperar, se traduce en un texto reivindicado como sofisticado aparato de desconcierto y sugestión.
La película podría definirse como la versión latinoamericana de The Master, de Paul Thomas Anderson, pues su conflicto (y su misterio) se nutre principalmente de la relación que se establece entre un antiguo gurú de una secta religiosa y un joven que dice ser uno de sus aprendices. En la ensalada teológica invocada por dicho credo, los alienígenas y los terremotos lucen como señales de la inminencia apocalíptica.
Pero aquí lo importante es el extraño tratamiento narrativo: las escenas se suceden como una concatenación de momentos, situaciones y lugares que, en apariencia, poco o nada tienen que ver los unos con los otros… más allá, claro está, de la fijación en un personaje central que claramente quiere sumergirnos en su propio via crucis.
Esta mezcla volcánica de elementos se traduce en un estudio psicológico memorable, en el que un ego voraz, una serie de seísmos sexuales y una espiritualidad errante nos llevan a lo más profundo de una mente atormentada, residuo a lo mejor de un mundo a la deriva.
Los fantasmas. Piezas de un sistema perverso

Esta misma línea parecen seguir Los fantasmas de Sebastián Lojo. Después de la reciente consagración de Jayro Bustamante, el cine guatemalteca celebra su estupendo estado de salud de la mano de un retrato coral de su sociedad, cuyo punto de observación se va transmitiendo de un personaje a otro, como si de una carrera de relevos se tratara.
Al principio asistimos a una trepidante performance de lucha libre, solo para seguir los pasos de uno de sus maltrechos guerreros. Después estamos en un bar, donde se produce un flechazo que nos lleva a una habitación de hotel, y al rato estamos con la pareja de una de las dos personas involucradas en dicho encuentro sexual.
En esta observación caleidoscópica (en la que no obstante se impone el peso de un personaje indiscutiblemente protagonista), el director y guionista va dejando certeros apuntes sobre un país forzado a vivir en el amparo hipócrita de la nocturnidad; de una doble moral que rige todas las dinámicas laborales.
Así, este estudio de la supervivencia urbana, notablemente bien filmado, llega a la línea de meta dejando claro que toda perspectiva de prosperidad pasa por ignorar la verdad más aterradora: que al final del día, no somos más que piezas reemplazables en un sistema perverso, terrorífico, y de una sed (de sangre) insaciable.
Cosas que no hacemos. Sensible criatura todoterreno

Por desgracia, el panorama en México no es mucho mejor, aunque aquí, por lo menos, sí parece haber espacio para el consuelo, quién sabe si también para la magia. De repente, un Papá Noel montado en parapente se dedica a repartir caramelos entre una jovial tropa de chavales que recibe dicha escena con una alegría desbordante; contagiosa.
Es la espectacular carta de presentación de Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría Razo, un documental que emociona, no solo por la(s) historia(s) que nos cuenta, sino más bien por la distancia (o la ausencia de esto) que decide tomar con respecto a ella(s).
En un remoto pueblo de la costa mexicana del Oceáno Pacífico, la infancia intenta encontrar su lugar, consciente (o no) de que ahí donde termina la aldea, empieza un infierno de violencia. El problema -añadido- está en que el miedo ya está dentro de dicha comunidad.
De entre todos los niños, el director se fija en uno que ya está listo para entrar en la vida adulta, es decir, que se encuentra en el comprometedor punto de tener que proclamar ante los demás aquello que hasta ahora ha estado guardando en el más temeroso secreto. La cámara de Bruno Santamaría Razo corre libre por lo colectivo y camina con sumo respeto en la esfera íntima.
Su película se confirma así como una sensible criatura todoterreno, cuya observación para nada intervencionista alimenta igualmente las energías de su entorno, y que al mismo tiempo, muestra la suficiente sensibilidad para que, llegado el momento de la verdad, su presencia actúe como ese apoyo imprescindible que convertirá a los aparentemente débiles, en colosos imbatibles.
Es la poderosa nobleza de una cámara que no huye de las llamadas de socorro que le mandan sus objetos de estudio.
Un crimen común. El derrumbe de un mundo (interior)

en Argentina nos espera un thriller psicológico alimentado por la mala conciencia de quien negó la ayuda en el momento más crítico. El punto de partida de Un crimen común, de Francisco Márquez, recuerda al de La chica desconocida de los hermanos Dardenne, solo que ahora el protagonismo es para la potente e inconfundible mirada de Elisa Carricajo, quien para la ocasión encarna a una profesora de sociología acosada por un sentimiento de culpa tan fuerte, que este hasta puede materializarse (es un decir) en figuras fantasmales.
Con este punto de partida (sostenido a lo largo de más de hora y media), el film dibuja el derrumbe de un mundo (interior) cuyo impacto se entenderá a través de su condición de síntoma de unas tensiones sociales insalvables, insostenibles… infernales.
La fiesta silenciosa.

Y alcanzado este punto de ebullición, llegamos al estallido de violencia de Diego Fried y La fiesta silenciosa. Sin salir de Argentina ni del cine de género, pues ahora estamos en el terror adrenalínico del “rape & revenge”, es decir, de la “venganza y violación”.
En una impresionante finca rural se está a punto de celebrar una boda por todo lo alto. Los novios, con más o menos reticencias, están dispuestos a pasar la factura de dicha celebración al acaudalado padre de ella. Y de algún modo, todo recuerda ligeramente a You’re Next, de Adam Wingard… y sí, por ahí van los tiros.
Las tensiones familiares y (pre-)matrimoniales que se respiran en el ambiente se concretan en una “float dancing party” (es decir, en un climax festivo que no casualmente transcurre en silencio) que va a activar el horror: la concreción de un trauma tan difícil de digerir, que hasta la propia narración tendrá que suministrarlo en pequeñas dosis, como si el trago de sopetón fuera insoportable.
Más allá de los extremos con los que se presentan tanto el crimen originario como su correspondiente contrapartida (punto en el que, cómo no, se desvirtúa el concepto de justicia), la película se desmarca de los títulos con los que tan fácilmente se le puede hermanar, poniendo especial atención a la escala de grises siempre presente en estos casos, y después, ralentizando el avance de la acción en el acto final, para que así cada personaje quede en compañía de sus propios demonios.