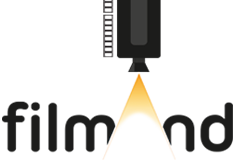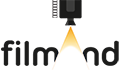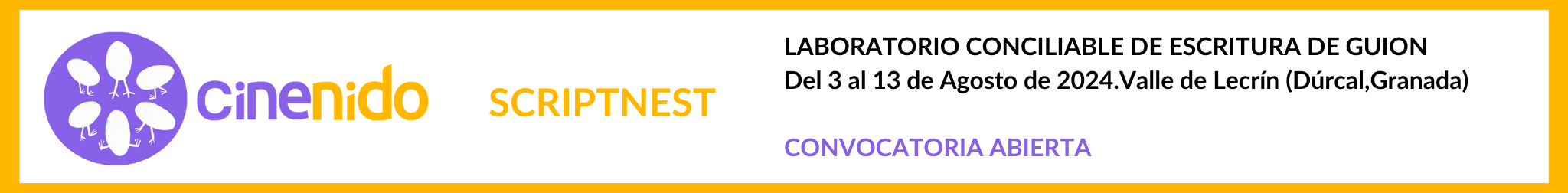Con una Sección Oficial realmente envidiable, afianzada en un alto nivel medio y rematada con un visible (y muy saludable) equilibrio en la exploración de distintos géneros cinematográficos, es el momento de ver si el buen rendimiento de la 46ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se ha quedado “solo” en su principal escaparate, o si por el contrario ha conseguido que estas excelentes sensaciones hayan impregnado el resto de selecciones.
Para comprobarlo, buceamos en la Sección Sismos, saldada en un corte final de títulos (todos ellos disfrutables en Filmin, cómo no) que bien merecen nuestra atención.
Para empezar, en Venezuela, se dice que en un lago cercano a la ciudad de Maracaibo, cada noche es iluminada por un rayo que no viene acompañado por ningún trueno. Cuando el Sol se ha ido a dormir, la oscuridad se rompe por una luz celestial que a nosotros, de paso, nos ayuda a ubicarnos en el espacio.
Así opera Érase una vez en Venezuela, de Anabel Rodriguez Rios, un documental que, ya desde sus títulos explicativos iniciales, no teme a posicionarse ideológicamente, señalando algunos de los datos que más de manifiesto ponen de manifiesto la situación (política-social) de emergencia en la que actualmente está instalado dicho país.

Después de dejar claro esto, la película nos sumerge en una comunidad que ilustra a la perfección el fenómeno que podríamos definir, por aquello de trazar paralelismos patrios, como “la Venezuela vaciada”. En efecto, resulta que el pueblo de Congo Mirador (a orillas del lago antes referenciado) está perdiendo a marchas forzadas a sus habitantes. Estos deciden probar suerte en las grandes urbes o emigrar directamente a otros países.
La cámara de la directora se inmiscuye en la cotidianidad de un pueblo marcado por días de gran agitación electoral (fruto de la extrema polarización de la era Maduro), y con ello, traza un puente (conscientemente tambaleante) entre los ciudadanos que se sienten abandonados por el sistema, y una clase política con la que, efectivamente, cuesta mucho empatizar… a lo mejor porque no está (por mucho que se la espere).
En este sentido, Érase una vez en Venezuela se nutre de ideas y conceptos presentes en obras tan capitales como Rebelión en la granja, de George Orwell y Roger & Me, de Michael Moore. Influencias muy compatibles a ojos de Anabel Rodriguez Rios, incisiva cronista de lo colectivo a partir de la recopilación de retratos individuales.
Mientras, en Argentina, Clarisa Navas se consagra con Las mil y una, una cinta de casi dos horas de duración llamada a convertirse en una de las propuestas más memorables de esta temporada de cine de autor. Y a todo esto, seguimos instalados en espacios y comunidades marginales.

Ahora se perciben ideas de -jóvenes- maestros de la talla de Teddy Wiliams o Sean Baker, tanto en la elección de los ecosistemas urbanos por los que se moverá la cámara, como en el seguimiento con el que esta va a relacionarse con los personajes.
En este caso, la apuesta brilla sobre todo por el tiempo que concede a cada situación, para que esta se vaya asentando, vaya sedimentando… hasta que se concrete de la manera más natural posible. O sea, hasta que el evidente artificio cinematográfico que nos está presentando la acción, se diluya hasta que dejar que la vida fluya a través de él.
Una chica conoce a otra, y siente ese flechazo que de ninguna manera puede ser falseado. De modo que decide seguirla… y esperar a ver qué pasa. Y es en este transcurrir del tiempo cuando la directora y guionista despliega toda su sabiduría. Sin necesidad de atosigar ni de acechar a nadie, invoca unas situaciones, unos diálogos, unas miradas y unos gestos que lo delatan todo.
Son los frutos benditos de una observación tan veraz, que en absoluto parece que obedezca a un ejercicio de ficción. Esta preciada virtud se manifiesta también en Fernanda Valadez en su primer largometraje: Sin señas particulares.

Aunque a juzgar por los resultados finales, cuesta dar crédito al estatus de debutante de una directora (también en labores de guionista, productora y montadora) que demuestra tener siempre las ideas tan claras… y que además se las ingenia para ejecutarlas de forma tan contundente.
Apoyada en un estupendo trabajo con sus elenco actoral (donde sobresale la mirada desgarradora de Mercedes Hernández), la joven cineasta mexicana levanta un poderoso relato en el que la denuncia política (pues el telón de fondo lo pone el terror en el contexto de lucha por la supervivencia a la que se ven forzados los inmigrantes centroamericanos que quieren llegar a la línea de meta de los Estados Unidos) toma el rostro de una madre coraje abocada al peor drama imaginable.
A partir de ahí, un paisaje marcado por la aridez emocional y por los muros levantados por la intolerancia, se convierte en el caldo de cultivo ideal para la conjura de los demonios más aterradores. Sin preavisos que valgan, el drama social adquiere de repente los tintes tenebrosos de un horror más cercano al fantástico.
Y en efecto, parece todo una pesadilla… pero por desgracia, no deja de ser el reflejo de una realidad que, sin lugar a dudas, asusta. Esta escalofriante combinación entre lo que podemos asegurar que es verdad y aquello que a lo mejor no lo es, es usada también por la dupla compuesta por Marco Dutra y Caetano Gotardo en Todos os Mortos.

Se trata de un melodrama histórico ambientado en el siglo XIX, y en el que la decadencia de una familia aristócrata es el punto de partida para una exquisita pieza de cine del encierro… en el que además se introducen unas notas de terror fantasmagórico.
Una mezcla orgullosa de su propia heterogeneidad, y que precisamente viene a recordarnos, en la oscuridad de los tiempos de Bolsonaro, que la auténtica riqueza de una nación (de cualquiera de ellas) está en su capacidad para entender la variedad (racial, cultural, política…) que la compone. Solo así seremos capaces de espantar los malos espíritus de antaño, y mirar con esperanza hacia el futuro.