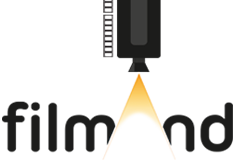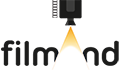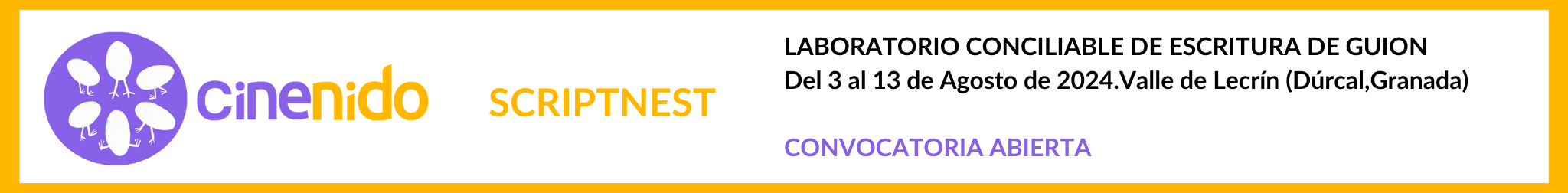Nunca está de más constatarlo: un -buen- festival de cine debe servir para que la parroquia cinéfila (y también la no-tan-iniciada) pueda tomarle el pulso a algunos de los talentos más consagrados de la autoría internacional, pero también para detectar esas voces con las que casi nadie contaba unos días antes, ya sea por llegar a la cita con poco recorrido en sus respectivas filmografías, ya sea por representar a cinematografías de las que no hemos podido captar muchas señales de vida. Como cabía esperar, la 18ª edición del Festival de Sevilla está rindiendo de manera más que satisfactoria en ambos frentes.
Para centrarnos más en el segundo, repasamos en esta pieza lo que de momento han dado de sí algunas de las secciones mal llamadas “secundarias”, en las que cómo no, ha sobrado el tiempo para descubrir una serie de nombres que a partir de ahora, están apuntados en la agenda en letras mayúsculas. Para empezar, y para ilustrar a la perfección esta bendita función, hacemos la primera parada en la minúscula isla de Malta, donde nos espera una película aparentemente pequeña… que a la práctica es una gran revelación. Se trata de Luzzu, de Alex Camilleri, en Selección EFA, un drama (familiar y social) en el que las angustias de la supervivencia se magnifican por la paradoja de quien necesita gritar, pero al mismo tiempo teme alzar demasiado la voz.

Por el miedo a lo que pensarán sus amigos, y sus familiares (los vivos y los muertos), y los compañeros de una profesión que, como el pez convertido en pescado, boquea de forma agónica, intentando -en vano- aferrarse a los pocos instantes que le quedan de vida. Camilleri mimetiza por momentos el mejor cine de Jacques Audiard: con gusto por la estilización sensorial y mimando siempre la nitidez narrativa, el director, guionista y montador debutante (pero que en ningún momento lo parece), logra juntar con envidiable solvencia los dos frentes en los que bascula constantemente. Lo hace cargando el peso acuciante de las responsabilidades de un cabeza de familia en una comunidad (la de los pescadores de fondo malteses) que, como se decía, parece tener los días contados.
La tradición, más que ofrecer soluciones, se convierte así en una carga insoportable, en una losa que nos hunde en un mar en el que ya no se puede respirar. Luzzu es pura asfixia, ni falta hace remarcarlo, pero sorprendentemente, también busca (y encuentra) una calidez reconfortante; una proximidad y un cariño para con sus personajes que confirma el valor humano del artista: Alex Camilleri no iba en busca del morbo en el retrato de la desesperación, sino que lo que en realidad le interesaba era el consuelo de poder salir de ella. La jugada, por cierto, se parece mucho a la que propone Jonas Poher Rasmussen en Flee, solo que ahora los medios (y de hecho, también el formato) nos obligan a cambiar radicalmente la configuración mental con la que acercarnos a la historia.

Seguimos en Selección EFA, pero también en Las Nuevas Olas. Ahora, para entendernos, estamos ante un documental (producido, por cierto, por Riz Ahmed y Nikolaj Coster-Waldau) que se asocia con el cine de animación (un poco como aquella memorable apuesta de Ari Folman en Vals con Bashir) para contarnos otra impresionante y aterradora historia de supervivencia. Ahora nos fijamos en un hombre que mira hacia su propio pasado, y que nos lo narra en tiempo presente, como si volviera a vivirlo. Y en efecto, la serie de entrevistas que articulan el relato producen los mismos efectos que una de esas terapias que se llevan a cabo con el paciente tendido en un diván.
La música y la voz en off del protagonista (cuya identidad no llega a desvelarse por miedo a las represalias que puedan caerle por atreverse a hablar) nos llevan a un Afganistán empeñado en recordarnos que la Historia es esa pesadilla que se repite de forma cíclica. La narración nos lleva a la década de los 80, pero el drama humanitario retratado parece sacado de algunos de los noticiarios que marcaron la actualidad hará apenas un par de semanas. Es la huida casi imposible de la barbarie, juntada a partir de imágenes semi-líquidas, traumatizadas, a las que todavía les cuesta aguantar la mirada a un horror capaz de adquirir cualquier forma, con tal de seguir abusando, humillando, aplastando…
Para profundizar en la condición de débil del otro: un niño, un homosexual, un refugiado… una persona que, a pesar de todo, encuentra su propia fortaleza, y con ello, nos acompaña a nosotros a dar con la nuestra. Mientras, la cineasta Rachel Lang sigue reforzando un filmografía (la suya) que de seguir así, seguro que acabará luciendo como una de las más sólidas de nuestra era. Después de la enérgica y juvenil Baden Baden, la directora franco-belga vuelve con Our Men (Mon légionnaire), en la sección Historias Extraordinarias, un impactante e impecable drama sobre la incomunicación, pero también sobre los códigos, canales y otros intentos para combatirla. La narración, vertebrada a través de unos cortes limpios que facilitan los saltos elípticos, nos lleva Córcega, isla donde un batallón de soldados de la Legión Extranjera francesa entrena para ir a combatir en Mali contra el Estado Islámico.

Louis Garrel, Camille Cottin, Aleksandr Kuznetsov e Ina Marija Bartaité ponen algunas de las caras a un elenco que es la perfecta manifestación de la heterogeneidad sobre la que se cimienta la sociedad francesa, la cual nos muestra aquí su faceta más imperialista (aunque ahora la llamen “humanitaria”… lo cual no deja de ser el enésimo síntoma de decadencia por parte de un mundo (de Occidente hablamos) que no sabe pacificar a los demás, en parte porque cada vez más le cuesta conjuntar sus propias piezas. Pero Rachel Lang, firme, segura y precisa tanto en la escritura como en la dirección, no quiere dar lecciones de geo-política, sino más bien de retrato -íntimo- de personajes.
Uno nos va a llevar a otro, y a otra, y otra, y a otro… De Europa a África, y de allí, de vuelta al Viejo Continente. Our Men (Mon légionnaire) viaja deteniéndose en los procesos de aprendizaje: familiarizarse con un nuevo idioma, con el volante de un coche, con la jerga militar, con un escenario hogareño nuevo… Es en conjunto una nebulosa de partículas intentando acercarse las unas a las otras, pero con ello, a veces, resulta que no hacen más que separarse. Es la prueba de fuego superada (con nota) por parte de una cineasta que, con discreción y decisión, no se arruga ante las situaciones de riesgo, sino que es allí donde saca lo mejor de sí misma.
Y ya que hablamos de mujeres fuertes, en la misma sección del festival encontramos también Piccolo corpo, “historia extraordinaria” dirigida por Laura Samani, una debutante en el largo que también va sobrada de ambición. Ahora la acción nos lleva a un remoto confín de la Italia de principios del siglo XX. En un pueblo costero, una chica (encarnada por la imponente Celeste Cescutti) acaba de dar a luz… solo que las sombras se han apoderado inmediatamente de su bebé: la muerte hace acto de presencia, mucho antes de lo que se la esperaba.

La pobre criatura no ha tenido la posibilidad de vivir, ni tampoco la de ir al paraíso, pues no ha podido ser bautizada. Para salvarla de una eternidad en el limbo, su madre, desgarrada por un dolor que no quiere que la domine, emprende una sobrecogedora odisea que la llevará a recorrer un país en el que la magia está reculando a marchas forzadas, acorralada tanto por el “progreso” como por lo cavernario, dos pulsiones que no atienden a las razones de quienes les estorban. El caso es que en la línea de meta aguarda un misterioso santuario; un ritual ancestral que supuestamente podrá reparar los asuntos del alma más dramáticos.
Y así camina Piccolo corpo, y así se detiene en sus momentos mágicos, y en sus personajes magnéticos. Entre la vida y la muerte, entre el Cielo y el agua… entre la recreación histórica y la fábula más desatada. Laura Samani reivindica con todos estos tránsitos el poder de la mujer, una fuerza de la naturaleza de insobornable convicción; una fe capaz de mover montañas y de perseguir los milagros que la lógica (de los hombres) se niega a aceptar. La película embriaga por su salto a la aventura sin pensárselo dos veces, pero emociona por la solidez de una complicidad que solo puede encontrarse en el seno de la feminidad.

Por último, Las Nuevas Olas y Revoluciones permanentes nos ofrecen un estimulante díptico en el que el formato documental, es decir, la también llamada “no-ficción” se empeña en abrazar momentos, personajes y fantasmas demasiado increíbles para ser creídos. Primero, Nicolas Peduzzi nos lleva en Ghost Song a Houston, Texas, una ciudad que está a punto de ser arrasada (esto dicen los partes meteorológicos) por un huracán de proporciones bíblicas. En espera de esta tormenta perfecta (es decir, en un escenario en el que Werner Herzog hubiera campado a sus anchas), el cineasta de origen francés sigue los pasos de unas personas que en su errar urbano, no pueden dejar de ilustrar el punto crítico en el que se encuentran los Estados Unidos. No hay calma antes de la tempestad, solo rayos y truenos de fondo, y violencia de bandas callejeras, y la resaca insoportable del abuso de drogas… y de propina, un encontronazo musicalizado que bien podría ser uno de los momentos más memorables de todo el festival.
Sin tiempo a recuperarnos de todo esto, Miguel Ángel Blanca nos da el golpe de gracia con Magaluf Ghost Town, un acercamiento a la famosa localidad balear vista por muchos como una de las mayores mecas mundiales del turismo de borrachera. Después de la perturbadora Quiero lo eterno, El líder del grupo Manos de Topo sigue haciendo de los ambientes lúdicos, la puerta de entrada a una dimensión desconocida, y por esto, muy amenazante. Miedo y asco en Mallorca; litros (y litronas) de sangre y sangría bañan una costa en la que lo autóctono está condenado a servir a una clientela que al mínimo despiste, se precipita literalmente por el balcón. Como si de un movimiento de mareas se tratara, la comicidad marciana va cediendo ante un extrañamiento que enrarece el ambiente. A la que nos hemos querido dar cuenta, este edén de la diversión desenfrenada se ha convertido en una trampa mortal. Otro giro sorprendente, otro descubrimiento imborrable en el marco de un certamen que no se cansa de encontrar; de acertar.