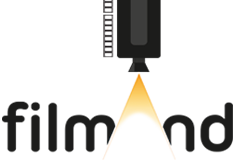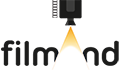Por desgracia, el cine español no es precisamente una de esas cinematografías que gocen de muy alta representación en el selecto ecosistema festivalero. Durante los últimos años, especialmente, nos hemos acostumbrado al más triste de los escenarios: el de no tener la más mínima esperanza de que “nuestros” autores vayan a conseguir pugnar por los grandes premios de los grandes certámenes. Es como si, de alguna manera, gesticuláramos y gritáramos… y nadie escuchara nuestra voz.
Este es el sentir general, pero analizado con mayor detenimiento, el panorama no es tan catastrófico como a priori nos podría sugerir el instinto. Ni mucho menos. En el último lustro, se ha ido consolidando ese “otro” cine español que, operando en la sombra del ámbito académico (y por desgracia, también del mediático), ha ido encontrando su hueco en aparadores que a lo mejor no están en la primera fila, en lo que a visibilidad se refiere, pero que al menos (y no es consuelo menor) les ha dado la libertad que tanto necesitaban para florecer.
Efecto Chatrian
En el Festival del Locarno dirigido por Carlo Chatrian, por ejemplo, sí era frecuente ver a nuestro talento en la privilegiada posición de “cabeza de cartel”. En este sentido, el caso más célebre sea seguramente el de Albert Serra, quien después de alzarse con el Leopardo de Oro (galardón más prestigioso de la cita suiza), se ha convertido en una de las principales atracciones de Cannes, la celebración cinematográfica más potente del mundo.
Es por esto que, por una vez, depositamos ilusiones en el anuncio del programa de la última Berlinale, un certamen en que el mencionado Chatrian se estrenaba como director artístico, y donde, en las últimas ediciones, pusimos en el radar a Neus Ballús, Meritxell Colell, Carla Simón o Irene Moray.

Las niñas
Por suerte, el festival decidió seguir con esta línea, y sirvió como plataforma de presentación del primer largometraje como directora de Pilar Palomero. Con Las niñas, el cine español demostró (por si todavía había dudas al respecto) haber alcanzado el estado de plenitud en el coming age.
Esto, en pantalla, se traduce en una serie de productos que parecen jugar siempre con las mismas reglas (en este caso, un choque entre espacios urbanos donde se desarrolla el crecimiento personal de la protagonista femenina), y que por ello renuncian al factor sorpresa… pero que por el contrario triunfan a la hora de captar la -esquiva- verdad que late en sus personajes.
Dicho de otra manera, después de títulos como Estiu 1993, El viaje de Marta, La vida sense la Sara Amat u Ojos negros, llegan Las niñas y, como cabía esperar, en ningún momento parece que estas nos estén descubriendo nada nuevo.
Instinto emocional impecable
Un impacto revelador mínimo que se compensa, muy acertadamente, con un instinto emocional impecable. No está de más recordarlo: a la hora de retratar la siempre tempestuosa transición hacia la edad adulta, lo fácil es caer en los errores cometidos por los propios personajes; que a uno se le caliente la sangre, y que por ende, pierda el mundo de vista.
Pero no, lo que aquí exhibe la directora y guionista es un gran control de todos los elementos que podrían hacer descarrilar al producto. Y aun así, en los momentos en los que este se define, no deja de lucir como una historia que, al igual que sus principales personajes, disfruta moviéndose libremente, para explorar así el mundo que la rodea.
Jugando sabiamente con las teclas nostálgicas (tocadas estas a través de la invocación de iconos pop de la década de los noventa como lo fueron Raffaella Carrà, Chimo Bayo, los Fruitis o, ya puestos, la codificación soft del cine porno emitido en Canal Plus), Pilar Palomero nos sitúa de manera igualmente efectiva en el tiempo.

El espacio es igualmente importante, al tratarse de un colegio donde los principios religiosos intentarán impregnar la intimidad de sus alumnas. Ahí está el principal factor diferencial de Las niñas con respecto a las películas con la que tan fácilmente se la puede hermanar. La culpabilidad cristiana se interpone en el camino para que las niñas se conviertan algún día de mujer. Del mismo modo, los secretos familiares enquistados se convierten en un engorroso elemento de una realidad en la que la mentira y la vergüenza se malinterpretan como medicinas a males que tal vez ni existan.
A través de una afinada actitud observacional ante los procesos de descubrimiento (o de crecimiento, si se prefiere), y sin perder nunca la referencia de la actriz Andrea Fandós, Pilar Palomero va incidiendo hábilmente en la psicología de unos personajes que, para mayor deleite, se traduce visiblemente en las imágenes que nos llegan a nosotros.
Hay verdad en la mirada de estas niñas, en la ingenuidad pero también en la picardía con la que se relacionan con su entorno. Y así de fácil nos relacionamos nosotros con ellas. Es, como decía, la excelente maduración que nuestro cine ha sabido encontrarle al coming of age; es, también, la discreto y aun así contundente satisfacción de ver cómo alguien acaba de dar con su propia voz.
Un relato de energías telúricas
Esto mismo encontró, hará ya tiempo, el joven cineasta gallego Lois Patiño, quien por cierto empezara a constar en los radares de la cinefilia mundial a través de sus participaciones en el Festival de Cine de Locarno.
Como cabía de esperar, el equipo de Carlo Chatrian se llevó a este “viejo aliado” a tierras berlinesas, y por supuesto, la sociedad siguió funcionando. Con Lúa vermella, el artista de Vigo se puso en las labores de dirección (fotográfica, también), guion y montaje para dar forma a un relato que parecía vivir de las energías telúricas que aún a día de hoy, y a pesar de todo, siguen corriendo por su tierra.

Su nuevo trabajo puede leerse en clave de poema hecho a base de imágenes y sonidos igualmente sublimes; como un estudio con espíritu etnográfico como punto de partida, pero con derivaciones que claramente abrazan lo fantástico. Su historia, suerte de bruma de monólogos internos incapaces de establecer un auténtico diálogo, se presenta como en una especie de caja de resonancia donde retumban ecos de gritos que a lo mejor se emitieron hace siglos… o incluso milenios.
Lúa vermella está alimentada por una fuerza ancestral que, de hecho, se descubre como algo más que el combustible que la hace deambular: es, en realidad, el propósito de la propuesta. Esto es, invocar la magia (¿perdida?) de un territorio, para así reivindicar su identidad. Las voces que nos llegan a lo largo de casi hora y media nos hablan de desaparecidos; de muertos que se confunden con fantasmas… pero también del atávico conflicto que el hombre mantiene con la naturaleza.

Esto pretende filmar Lois Patiño: de cómo estas tensiones pueden reciclarse en un pacto que nos cure del veneno que ahora mismo corre por nuestras venas. En su clímax, la película recurre a un “blanco y rojo” que tiñe los paisajes por los que flota la cámara, y que los convierte en una especie de dimensión a caballo entre la fantasía marciana de Sergio Caballero y la realidad híper-estimulada de Mauro Herce. Entre meigas y leviatanes que sueñan en nuestra propia existencia, Lúa vermella navega por un mar tan extraño como hipnótico; tan indomable como contundente a la hora de reivindicar nuestro cine como ese monstruo al que siempre hay que seguir de cerca.