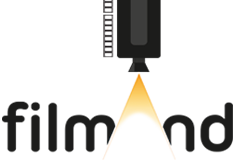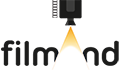Título original: El árbol de la sangre
Duración: 130 minutos
Nacionalidad: Española
Dirección y guion: Julio Médem
Música: Lucas Vidal
Fotografía: Kiko de la Rica
Montaje: Elena Ruiz
Intérpretes protagonistas: Úrsula Corberó (Rebeca), Álvaro Cervantes (Marc), Najwa Nimri (Macarena), Daniel Grao (Víctor), Patricia López Arnáiz (Amaia), Joaquín Furriel (Olmo), María Molins (Nuria), Ángela Molina (Julieta), José María Pou (Jacinto), Emilio Gutiérrez Caba (Pío), Luisa Gavasa (Candela), Luka Peros (Dimitri)
Pasan los años, pasan las películas y Julio Médem sigue mostrando la ansiedad creativa del debutante. Quiere contarlo todo. Se mete en jardines laberínticos y encuentra salidas, aunque a veces sea a costa de arrasar parterres y pisar unas cuantas flores hermosas. Siempre ha tenido un cierto encanto charlatán, una asombrosa predisposición para el torrente narrativo, que en su noveno largo de ficción (imposible no acordarse del vértigo felliniano de superar el octavo; algo de eso hay) adquiere una compostura caleidoscópica y una condición de antología.
El árbol de la sangre puede verse así como un muestrario de señas y obsesiones: el sexo, las vacas (y los toros, en este caso), las sagas familiares, el cuerpo viviente y vívido de la naturaleza en todas sus formas animales, vegetales o minerales, la tierra, la montaña, las hojas, el mar… Y como en todo el cine de Médem, importa en esta película tanto o más el relato, el poderoso cifrado de sus signos, que el sentido.
El director vasco utiliza aquí un artefacto dramático bastante rudimentario, al menos en apariencia: el rastreo escrito a cuatro manos que los protagonistas, Rebeca y Marc, hacen del curso de su propia sangre, de su intrincada historia familiar, como un modo de restaurar la verdad de su propia relación. La revelación de algunos secretos que se guardaban entre sí será lo que haga avanzar el relato mediante flashbacks o a través de secuencias en las que los dos jóvenes asisten al pasado como observadores transparentes. Fragmento a fragmento, sin marcar una linealidad temporal, el puzzle irá encajando, aunque a veces haya que forzar y deformar en exceso la silueta de cada pieza.
Una de las flaquezas que encuentro en el filme reside precisamente en su columna vertebral. Veo algo artificiosa y manida la excusa narrativa del exorcismo revelador a través de esa escritura autobiográfica de los protagonistas. Y las interpretaciones que la sustentan, tanto en el caso de Úrsula Corberó como en el de Álvaro Cervantes, me resultan destempladas. Sin estar mal, no contagian la tensión sentimental que sus personajes prometen desde el guion. El otro día escuchaba en una entrevista que Médem había llorado varias veces durante el rodaje, pero lamentablemente esa intensidad no atraviesa la pantalla. O al menos no me alcanza a mí.
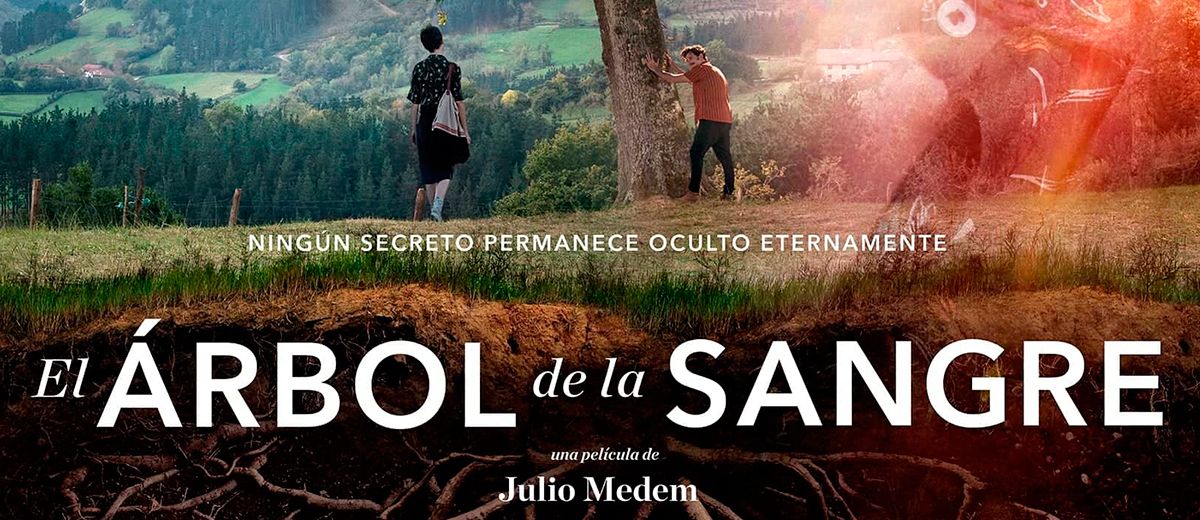
En la copa de este árbol, por otro lado, hay tantos brotes incipientes, tantas metonimias y tantas subtramas desplegadas por un reparto tan amplio como notable, que es ineludible que algunas de ellas crezcan hueras y operen en una incómoda superficialidad. Reconozco que me molesta, por ejemplo, en este sentido, el tópico retrato social, que adjudica a lo andaluz los modos más carcas y subraya sus lugares comunes frente a una presentación mucho más progresista (si cuela aquí el adjetivo) del escenario familiar catalán o incluso del vasco desde su tradición. Como prueba, basta rememorar el precioso y liberador canto de boda del padre de Amaia.
En su confabulación autobiográfica, Rebeca y Marc acuerdan un precepto básico: nada de política, nada de ideologías. Y parece otro recurso del propio Médem para hacer que el peso recaiga siempre en los sentimientos de los personajes, en su dolor o su pasión, sin enjuiciarlos desde el sillón del director, dejando que sean ellos mismos los que valoren las acciones de los demás y vayan cambiando esa opinión (o no) a partir de la información que van manejando y compartiendo con los espectadores. Es tramposo creer que uno puede discurrir, crear o recrear, escribir su propia autobiografía o dirigir una película, sin mancharse ideológicamente; pero Médem acierta al utilizar también ese criterio de forma metafórica, para salvar a los personajes de una moral social, llevando esa apuesta hasta el extremo un tanto escandaloso del amable final.
En su exuberancia narrativa, alimento de lo que podríamos considerar sin ánimo despectivo folletín de autor, Julio Médem es capaz de integrarlo todo de manera más o menos velada, simbólica o directa: de las mafias a las secuelas del terrorismo abertzale, de la memoria histórica a los secretos familiares, del horror a los orgasmos. Para lo bueno y lo malo, su escritura es sagrada. Todo lo que ocurre en sus películas tiene trazas de suceso mitológico. Y es quizá esa distancia la que nos permite sobrellevarlas y a ratos incluso disfrutarlas.