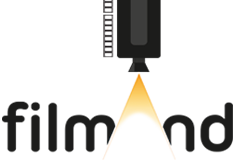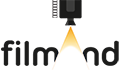El reciente estreno de Los muertos no mueren, de Jim Jarmusch (película que sirvió para inaugurar la 72ª edición del Festival de Cannes), me sirve para recuperar los títulos en los que tan singular director ha visitado de forma más descarada el cine de género. Este año, el concurso por la Palma de Oro abrió con una cinta a tales efectos, en la que la gran pantalla se convertía, por enésima vez (aunque nunca de esta manera concreta) en la ventana para que nosotros, cómodos espectadores, presenciáramos el apocalipsis zombie.
La gracia (y ahí está la principal motivación de este texto) está en que la película se comportó tal y como esperábamos que se comportara. Era, para entendernos, tal y como esperábamos que fuese una película de zombies concebida por Jim Jarmusch.
El cine de autor, al fin y al cabo, se define precisamente por esto. Por la extrema visibilidad de aquel personaje invisible para la cámara. De quien permanece detrás de ella… pero no para esconderse, sino al contrario, para hacerse notar. Llevado al caso que ahora nos ocupa: no hace falta ni ver los títulos de crédito para identificar al máximo responsable de dicho proyecto.
Es decir, que estamos en un apacible pueblecito de interior estadounidense, pero es como si navegáramos por las conexiones neuronales del cineasta a quien dedico estas líneas. La acción se situá en Centerville, para ser más inexactos: en un lugar cualquiera. Tanto, que bien podría ser un sitio figurado; un espacio cuyas características nos remitan a otras coordenadas. Como se ha dicho, el escenario es casi lo menos importante… menos aún cuando es Jim Jarmusch quien lo retrata. De repente, las anodinas y reconfortantes rutinas de los aldeanos se ven interrumpidas por una horda de muertos-vivientes imparable, incansable… insaciable.

Es el típico punto de partida de una cinta de zombies, y de hecho, en muchos tramos es imposible no pensar en George A. Romero, quien con permiso de Jacques Tourneur, podría ser considerado como el padre fundador del canon de dicho subgénero cinematográfico. Por ejemplo, si en Zombi (Dawn of the Dead en la versión original), el centro comercial donde se desarrollaba casi toda la acción era uno de los soportes fundamentales en la construcción de las tesis sociales de la cinta, aquí ocurre lo mismo pero con los hábitos de los gules.
Las hambrientas criaturas reproducen, como los seres descerebrados que son, las costumbres que daban (sin)sentido a su vida. Los hay quienes no se libran de su adicción a la cafeína ni después de salir de la tumba; los hay quienes siguen buscando una conexión inalámbrica para conectar sus teléfonos inteligentes (?) a la red de redes… y así. Los zombies se reivindican, una vez más, como terroríficos espejos de una realidad con piel ciertamente putrefacta. Hasta aquí, nada especialmente nuevo… excepto, claro está, todo lo que envuelve el mensaje.
Los muertos no mueren se descubre, ya desde la elección del título, como una -a ratos brillante- broma meta-fílmica. Tanto por el sentido de la sentencia, como por su origen musical, la película luce orgullosa, en todo momento, su naturaleza de creación jarmuschiana; de un director que nos recuerda que el cine de autor (y a esto voy) es, en parte, una herramienta para satisfacer las propias filias. Es así como una cinta teóricamente tan sujeta a los códigos del género, se puede comportar también como un objeto que, en realidad, solo puede clasificarse en alguna sección del cerebro de su creador.

Es así como lo que en principio parecía que iba a ser otro auto-complaciente ejercicio de “cine de amiguetes” (al espectacular reparto de actores me remito, la mayoría de ellos sospechosos habituales de Jarmusch), se convierte en algo mucho más estimulante. Esto, sin ocultar que nos encontramos ante una película claramente menor dentro de la filmografía de dicho autor… lo cual no hace sino demostrar que en dicha carrera no existen “malos” trabajos, sino simplemente, y como mucho, films “menos buenos”.
En éstas estamos, en una divertida celebración de todo aquello que puede darnos una buena reunión con aquellos seres con los que tan a gusto nos sentimos. Me refiero, por supuesto, a Tilda Swinton, a Bill Murray, a Tom Waits, a Iggy Pop… y a otros zombies del montón. Criaturas familiares que danzan al ritmo mortecino de un guion que tiene mucho de partitura. Éste, parece haber estado diseñado para esas -benditas- pausas en las que un personaje sin aparente relación con la trama principal, comparte con nosotros pequeñas píldoras de filosofía, para que nosotros podamos ver la vida con otros ojos. Más calmados, más experimentados… más sabios.
La magia de Jarmusch
Ahí está la magia del cine de Jim Jarmusch, así como uno de los puntos de conexión más potentes entre todas sus películas (¿se admite discografía?). Y es que no importan las circunstancias en las que se desarrollan sus historias (o canciones), sino el modo en que éstas llegan a nuestros ojos (u orejas). En el caso de Los muertos no mueren, tenemos un humor descaradamente asentado en la repetición. Marca de la casa. A lo mejor porque el subgénero ha caído en los males de esta misma repetición (véase La cabaña en el bosque, de Drew Goddard); a lo mejor porque quien dirige y escribe se siente a gusto en estos ecos.
Danzando en medio de estas notas que resuenan en el interior de nuestro cráneo, y que de algún modo nos adormecen… como si fuéramos (¡Bingo!) zombies. Jarmusch en su salsa, sometiéndonos mientras nos entretiene; recordándonos que nuestra existencia, en efecto, es la conjunción de distintos ecos. Una suma poco armoniosa, pero que analizada con la debida distancia, es sin lugar a dudas graciosa. Es nuestro día a día convertido es una especie de objeto cinematográfico no identificado, tan extraño que parece que ya no nos pertenece. Son los muertos, que para bien o para mal, se acaban de dar cuenta de que no pueden morir.

En exacta revelación se encontraban Tom Hiddleston y -cómo no- Tilda Swinton en Sólo los amantes sobreviven, cinta de 2013 en la que el director de Ohio abordó otra figura primordial del fantastique: el vampiro, y claro, fue como la cinta vampiresca que solo habría podido hacer Jim Jarmusch. En la decadente Detroit, el cineasta americano se sirvió del carácter eternamente decadente de los chupa-sangre. El escenario y su habitantes establecían, de nuevo, una muy elocuente simbiosis. En esta ocasión, teníamos a dos enamorados condenados a amarse para toda la eternidad.
A lo largo de dos horas de metraje, el director alargaba el tiempo (estaba escrito) y recurría, como cabía esperar, a esos running gags tras los cuales avanzaba una trama que parecía que no pudiera avanzar. A través del carácter imperecedero de los vampiros, Jarmusch tomaba el pulso a un mundo por cuyas venas ya no circulaba ni una gota de sangre. La cámara enfocó hacia una noche estrellada de Michigan, y dio vueltas sobre sí misma… hasta convertir los puntos brillantes del firmamento en una sucesión de circunferencias que, al mismo tiempo, convirtieron la gran bóveda celeste en un vinilo que se estaba reproduciendo.
Esta imagen (seguramente una de las más inspiradas de cuantas nos haya ofrecido Jarmusch) nos recuerda, una vez más, el componente fetichista que ineludiblemente debe asociarse al cine de autor. ¿Y si todo fuera una excusa para compartir esa música que le hace entrar en trance? Evidentemente, hay mucho más detrás de las películas de este realizador, pero si no fuera así, ya sería suficiente. Porque su estilo hace tanto tiempo que está tan depurado, que solo quedándonos con la superficie, entendemos que ésta es un prisma tras el cual se deforma la realidad en la que habitamos… o aquella que recordamos.

La autoría, pues, como cuestión de envoltorio. Como presentación muy subjetiva de unos hechos objetivos. En 2009, por ejemplo, Jim Jarmusch presentó Los límites del control, atípico (como no podía ser de otra manera) viaje a España por parte del costamarfileño Isaach De Bankolé, un misterioso hombre embarcado en varios “trenes misteriosos” (recordemos a aquella pareja de japoneses de Mystery Train, obsesionados con visitar Graceland, en las lejanas tierras de Memphis). Esta película nos llevaba, a lo largo de casi dos horas, por sitios y caras más o menos conocidas.
Por una serie de personajes, objetos y escenarios que servían como hilo conductor para una historia prácticamente inexistente, que hasta que no llegaba a su último acto, no terminaba de descubrir su verdadera naturaleza. Cuando nos dábamos cuenta, ya era demasiado tarde para escapar del mortal abrazo de un asesino a sueldo que tenía entre ceja y ceja a un objetivo que debía morir. Aquello era, pues, un thriller criminal, eso sí, servido con el reposo de a quien gusta degustar dos cafés expresos por separado.

Este curioso hábito mostrado en cada bar en el que se detenía el protagonista, servía para ir madurando una intriga construida en los tiempos de espera (pensemos en el último S. Craig Zahler, el de la magistral Dragged Across Concrete), y no tanto en los de acción. Un planteamiento ideal (casi idílico) para alguien tan ensimismado en sus propios gustos… pero a quien también le gusta hacernos partícipes de ellos. De Bankolé aterrizaba en Madrid, y al rato bajaba hasta Andalucía, deteniéndose en los silencios que delataban, en los rituales que le recordaban que tenía el control de la situación, en las obras de arte que presagiaban lo que estaba por venir…
Los límites del control era la película de espías y asesinos profesionales que solo habría podido filmar Jim Jarmusch. Lo decía su carácter políglota, y los rascados de guitarra para una trama en permanente transición, y su curiosa mezcla de razas y culturas, en lo que a la larga pudo interpretarse como la visión única de un hombre con respecto a un mundo ferozmente globalizado. Era todo una cuestión de percepción, como sucede con el mejor cine de autor. Arthur Rimbaud nos llevó a los ritmos flamencos, y un John Hurt que bien podía ser la versión envejecida del “Mariachi” de Robert Rodriguez, nos presentó otra sinfonía de sonidos alucinógenos, siempre al borde de la psicodelia.

Cine y música juntos por siempre jamás; vistos como dos energías resultantes de dos actos que tienen que ir de la mano. Como por obligación. Como cuando entramos en un coche y encendemos la radio para que nuestras canciones favoritas nos aíslen del infernal caos del asfalto. Esto mismo hacía, una y otra vez, Forest Whitaker en Ghost Dog, el camino del samurái, el chambara que solo habría podido filmar Jim Jarmusch. Sigo retrocediendo en el tiempo y me detengo en 1999, año en el que el fundacional melting-pot estadounidense adquirió, también, un exquisito gusto por el cine de género.
En las azoteas de Nueva York, un orondo afroamericano recibía encargos a través de palomas mensajeras (faltaban, por cierto, casi dos décadas para la llegada del John Wick de Chad Stahelski). Se trataba de un hitman que, a pesar de los mandatos de su profesión, se regía por el amor y el aprecio más inquebrantables hacia cualquier forma de vida. Trabajaba para la mafia italiana, llevando a cabo los encargos más sanguinarios, pero sus principios éticos se aferraban, muy fielmente, a las enseñanzas del maestro Yamamoto Tsunetomo.

El código Bushidō circuló así por unas calles que solo podían ser exploradas a través de phantom rides “scorsesiasianos”. Como si de una partida relajada al GTA se tratara, el personaje de Whitaker se montaba en el primer vehículo que encontraba y ponía en marcha la radio. La música, de nuevo, servía como carta de presentación de la propuesta: una sofisticada muestra de cine-fusión, en el que las katanas mutaban en pistolas silenciadas, en el que los criminales a lo Uno de los nuestros rapeaban como RZA, y en el que la vida nocturna neoyorquina era tomada por los compases reagge de Willi Williams en Armagideon Time.
Jarsmusch a lo suyo. Superponiendo imágenes de forma amodorrada, usando las repeticiones con propósitos cómicos (véase John Tormey recibiendo dos disparos, en dos momentos distintos… exactamente en el mismo punto del cuerpo), explorando las dimensiones más cartoon de la violencia slapstick, empleando las notas de la banda sonora (y de la lista de reproducción) como herramienta inmersiva… Todo en nombre del gusto escapista del cine de género, pero también, como ya he dicho, para hablar de la identidad y la convivencia étnico-cultural en una jungla urbana en la que, a pesar de todo, y a juzgar por la actitud predicadora y retratista del cineasta, sigue habiendo hueco para la bondad humana y el equilibrio de espíritu.

Un mensaje luminoso que venía de la oscuridad de su anterior largometraje de ficción, Dead Man, de 1995, el western que solo Jim Jarmusch podría haber filmado. En él, un joven Johnny Depp (suerte de eco del James Stewart de El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford) cogía un tren para dirigirse a Town of Machine, el final de una línea que parecía marcar el avance imparable de una civilización que a lo mejor era barbarie.
El Salvaje Oeste se comportó como tal, en esta desmitificadora y alucinada visión del género cinematográfico fundacional. El protagonista de la función, un enclenque contable con nombre de poeta, se daba cuenta, a las primeras de cambio, de que no estaba hecho para la rudeza de aquellos parajes a los que le había destinado la providencia. El pobre, sin quererlo, terminaba envuelto en un tiroteo que le habría podido costar la vida… de no ser por la milagrosa intervención de un indio que le hacía revivir.

Con no-muertos empecé, y con un no-muerto termino. William Blake, que así se llamaba el inepto pistolero, se convertía de repente en una implacable arma de matar, cuyos disparos los dirigía el chamán que le había salvado la (no-)vida. ¿Por qué? Porque el hombre blanco (es decir, el hombre desubicado) merecía ser castigado. El arma vengativa definitiva volvió de entre los muertos para exponer las miserias (morales, principalmente) del tan alabado progreso (pensemos ahora, por ejemplo, en Los vividores de Robert Altman).
William Blake se pintó la cara cual estrella del rock, y empezó a impartir una justicia que en ocasiones sabía a divina. En blanco y negro y con un gusto musical deliciosamente anacrónico. Jim Jarmusch y Neil Young compusieron un imponente réquiem para enterrar, de una vez por todas, el mito luminoso del Lejano Oeste. Su Dead Man fue un juego de sombras pintorescas y fúnebres, en el que la sensación de extrañamiento y alienación volvieron a erigirse en ingredientes primordiales de un caldo de cultivo desagradable a nivel espiritual, pero irresistiblemente atractivo en el plano sensorial.

Una cuestión de estilo, como siempre con Jarmusch. Un western inimitable; irrepetible, en el que todos los elementos característicos del género (los avariciosos terratenientes, el saloon, los borrachos pendencieros…), bailaron al ritmo marcado por un cineasta que, a primera vista, parecía que venía a satisfacer sus propias filias… pero que en realidad, se servía de ellas para exponer las fobias de un mundo que, ahora se entiende, solamente puede entenderse a través del cine de autor más cool; más afinado.