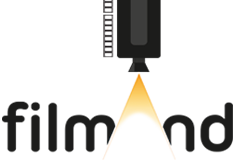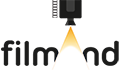Video ergo sum, Peter Campus
Claustrón Sur del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Monasterio de la Cartuja, Sevilla
Hasta el 21 de enero de 2018
Comisaria: Anne-Marie Duguet
Una vídeoinstalación nunca debe asustar. No es más que una pantalla abierta, animándonos a descorrerla y recorrerla. Una exposición como Vídeo ergo sum es un hilván de pantallas en el que el costurero Peter Campus (Nueva York, 1937; auténtica leyenda viva del videoarte y las imágenes interactivas) deja voluntariamente muchos pespuntes abiertos con una idea tan poética como concreta: existir por ver, animar la consciencia de ser mediante el acto de ver y vernos.
La invitación recibe desde la entrada, en la obra que da la bienvenida: un móvil en cuyo extremo, pendiente de los aires, una pequeña cámara registra determinados ángulos, repitiéndonos muy fragmentariamente en un monitor retro y bicromo que remite al universo de la videovigilancia, ese estado de sitio postmoderno.
Estas primeras instalaciones corresponden a una fase inicial en la carrera videoartística de Campus, en los años 70, vinculadas a las tecnologías de aquella época que hoy se ven con una carga de ingenuidad y nostalgia, pero que servían y sirven perfectamente al propósito del artista. En “Cavidades ópticas” (1972), por ejemplo, una suerte de ring marcado por cuatro monitores y cuatro cámaras cruzadas recoge nuestra imagen centrada y la multiplica por cuatro derivándola de tal forma que nunca se superpone por completo.

Y en “Interfaz” (1972), el juego con el tiempo motivado por el desfase entre la grabación y la proyección nos devuelve una ristra de imágenes congeladas de nosotros mismos unos pocos segundos antes. Nos da risa observar nuestros movimientos sincopados y recién caducados pero si lo pensamos bien estamos asistiendo a nuestra propia muerte. Y a la urgencia festiva de nuestra propia vida, decisiva para el mecanismo. No hay obra sin presencia humana.
Resulta enternecedora la explicación que Campus da, años después, a esa primera fase en la que su obra se desarrollaba siempre en su estudio: “Cuando era joven, me hice a mi mismo prisionero de mi habitación. Se convirtió en una parte de mí, una extensión de mi ser. Veía las paredes como mi concha. La habitación como contenedor tenía cierta relación con el espacio imaginario que encierra el monitor”.

Pero esa fase se cerró en 1978, cuando Campus decide abandonar ese circuito cerrado, abrir su taller a la naturaleza y, casi como una consecuencia inevitable, dedicarse unos años a la fotografía. “Cabeza de un hombre que piensa en la muerte” (1977-78), última pieza de la etapa que marca su obra en estudio, es un brutal alegato de ese agotamiento. Estremece con algo que debe estar emparentado con aquel temblor de los espectadores que asistieron a los pioneros primeros planos del cinematógrafo, sobrepasados por la escala de la pantalla. Es una lástima que el CAAC no haya encontrado para esta obra un espacio más recóndito y regular; en el que está, a una cierta distancia necesaria, la redondez de una de las paredes contamina la relación con la imagen.
La época fotográfica coincide además con un cambio de sujeto. La obra sigue supeditada a la mirada, pero su protagonista ya no es ni el espectador ni el artista. Hay un asunto externo, que en muchos casos es la propia naturaleza. Aunque el vídeo no abandonó nunca a Campus, según ha declarado él mismo varias veces. Y ya en 1996, el estándar digital y la ligereza cada vez mayor de las cámaras le hicieron reencontrarse con la imagen en movimiento, mucho más provechosa para sus intenciones. Una serie de postales videográficas, recogidas en los siguientes metros del recorrido, nos hablan de la fusión definitiva en la obra del artista neoyorquino.
Los planos, estáticos, recogen la manifestación lenta de la vida. La gaseosa evolución de una nube o la agitación leve del viento sobre las espigas forman la esencia de estas postales extraordinariamente hermosas en su sencillez. Esta maravilla sí está muy cerca de ver crecer una planta y no aquellas otras maravillas tan diferentes de Éric Rohmer de las que Arthur Penn se burlaba burdamente.

En otras obras anexas y ya más cercanas en el tiempo, como “Un desgarro en el tejido” (2007) la eventual banda sonora contribuye por primera vez al reforzamiento de la impresión visual, jugando también en este caso con las sensaciones físicas del visitante, con una rotura de la imagen que recoge quizá algo, al menos para mí, de aquella agresividad alusiva de Buñuel.
Y en la recta final, las bellas imágenes en 4K, especialmente en la obra que cierra la serie, “Convergencia de imágenes hacia el puerto” (2017) multiplican las posibilidades del mínimo movimiento. Y el cambio casi imperceptible de formato cromático, de los colores asombrosos del contexto marinero a su apagada resonancia, traslada una gama de sensaciones dominada por una cierta inquietud en la vivida fragilidad del instante: la percepción del ser volátil en la mirada, una vez más.