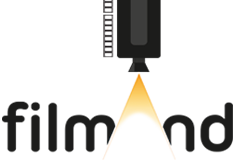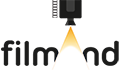Cine y psicoanálisis tienen algo de hermanos mellizos. El nacimiento oficial de ambos (aquella famosa proyección inaugural de los Lumière en el Salon indien del Grand Café y las investigaciones de Freud que desembocaron en la publicación de La interpretación de los sueños) está separado por muy pocos años, minutos apenas en el vasto cuerpo de esa etapa imprecisa que los historiadores llaman “Edad Contemporánea”. Y comparten, además, un mismo contexto fecundante: la sublimación de la razón científica, que en su misma potencia contiene su crisis.
Como el psicoanálisis, el cine encuentra su esencia en los deseos y los sueños. El primero alimenta al otro: ¿qué hubiera sido la historia del cine, de Alfred Hitchcock a Woody Allen, por quedarnos solo en lo más evidente, sin la alargada influencia argumental, estética y hasta moral del psicoanálisis? Pero el segundo también ha alumbrado el camino del primero, le ha ofrecido un campo de ensayo, especular y fértil, desde el que reproducirse y representarse.
François Ozon, cineasta de bellas fachadas y tenebrosos interiores, era el apropiado para contar esta enrevesada historia, basada en una novela de Joyce Carol Oates. En gran parte, porque hay en ella algunas de sus sugestiones más gruesas: el sexo, las relaciones de pareja, los pliegues ocultos de cualquier biografía… En cierto modo, algo o mucho de esta película ya se apuntaba por ejemplo en el voyeurismo quebrado entre ficción y realidad de En la casa (2012). Y mucho había también en el fascinante y perturbador retrato femenino sin juicios de Joven y bonita (2013), donde muchos descubrimos además la desnuda imantación de Marine Vacth, más vacilante aquí, más frágil desde su personaje, pero igual de cautivadora. En aquellos casos, cuando llegaron los títulos de crédito finales, tenía la certeza de haber visto una buena película. En este, no estoy tan seguro.
El arranque de El amante doble, esos minutos que van desde el plano clínico inicial, tan atrevido como formidable, a la sucesión de los primeros monólogos en la consulta del psiquiatra, donde conocemos o creemos conocer a la protagonista, tienen una agudeza y una fluidez que se va desinflando a medida que avanza el metraje. Y no solo por las idas y venidas del delirio a la realidad que en ocasiones pueden llegar a despistar, sino también por determinadas derivas (hablo de gatos y vecinas) que desbordan su justificación simbólica y toman demasiado cuerpo.
Entre tantos senderos que se bifurcan en la línea de tiempo de la historia, uno termina por desconfiar de todas las señales y, lo que es más grave (o quizá no), por poner en cuestión cualquier intención. Da la posibilidad de pensar que toda la especulación psicoanalítica y los recovecos argumentales son un colosal macguffin que distrae nuestra atención de la cuestión medular: el sexo y su triunfo sobre cualquier muerte, por formularlo de una manera amable y esperanzada. Pero también permite la tesis alternativa: el peso de lo sexual, más explícito aquí que en la mayoría de la cartelera, es una verdadera necesidad adjetiva para acotar otra sustancia: la identidad, la alteridad y sus circunstancias, el otro aquel “que siempre va conmigo”.
Y así, a pesar de su fárrago y a pesar incluso del coqueteo con el barroquismo sci-fi que resuelve el clímax, se abren en el torrente de este filme de Ozon tantas vertientes que merece dejarlo una temporada en reposo y volver a recorrerlo, con las migas de pan en el camino, despreocupados ya de atender la linealidad del argumento.